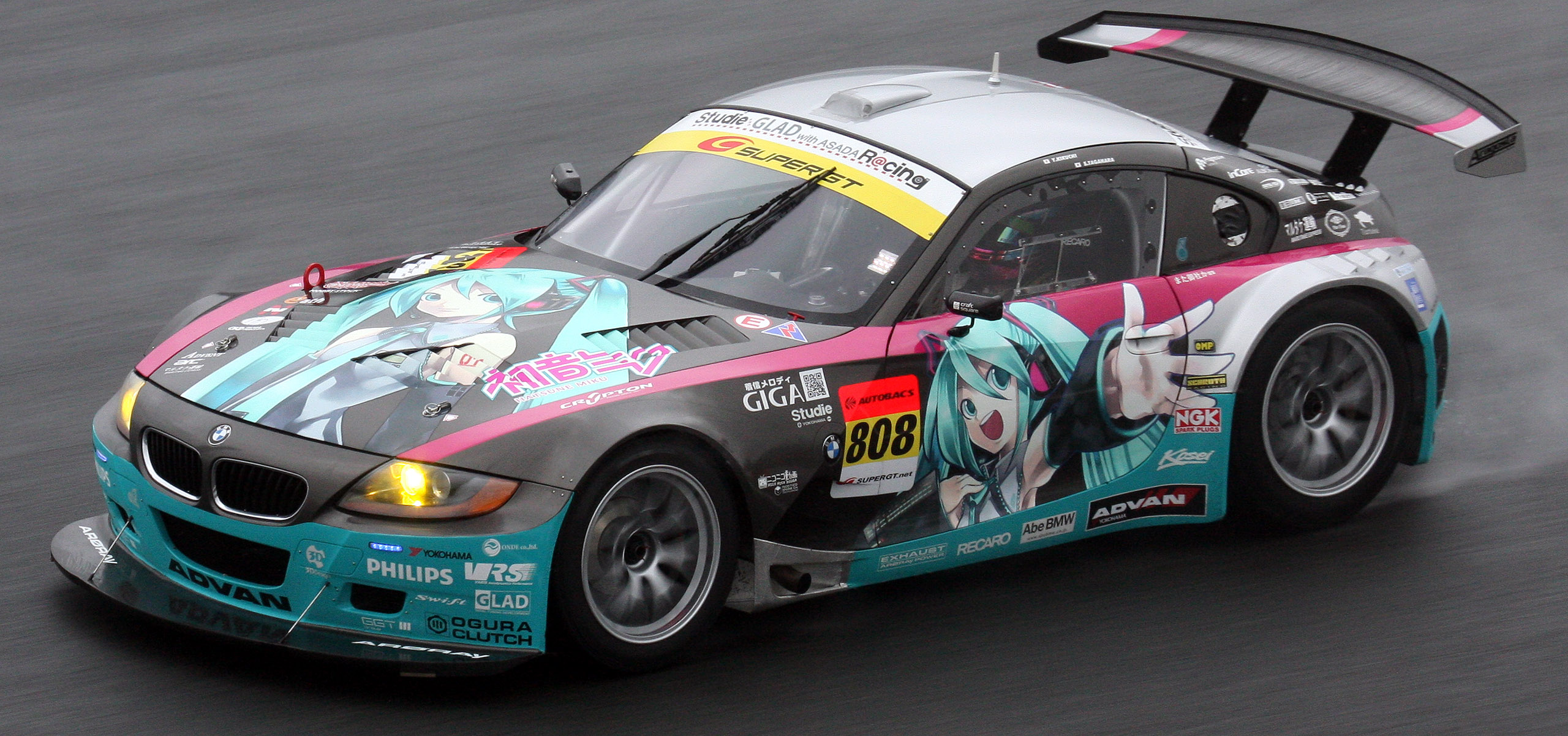Cuando uno viaja alrededor del mundo, una de las cosas que más te puede llamar la atención, es la forma de moverse a través de las ciudades. Poco tiene que ver el entramado de autopistas y coches de gran cilindrada que atraviesa Los Ángeles con las amplias avenidas sobre las que discurren los puentes, centenarios algunos, del metro de Berlín. Pero cuando llegas a Tokio hay algo diferente, pues estás en una de las ciudades más densas y pobladas del planeta y cuando sales del hotel, tras un viaje de casi un día en avión te das cuenta que no hay ruido de tráfico. Pareciera más que estás en cualquier pueblo que en la gran área metropolitana que es. Tienes más de treinta y cinco millones de habitantes en una urbe en la que, desde su edificio más alto, el Skytree a más de medio kilómetro de altura se pierde en el horizonte, y el concepto atasco parece pura ciencia ficción.
¿A qué se debe? La respuesta es sumamente sencilla pero a la vez peculiar: tener un coche en la ciudad es extremadamente caro.
Cualquier vehículo en propiedad, además de tener que contar con una plaza de aparcamiento propia en tu hogar (no hace falta imaginar a qué precio está el metro cuadrado), si supera los 4 metros de largo está sujeto a unos impuestos que deja a sus homólogos europeos en simple calderilla. Así que, o eres millonario y tienes un Lamborghini o un Porsche (que más de uno vi) o te decantas por un “Kei Car” en caso de que el excelente e impoluto transporte público, del cuál hablaré en otra ocasión, no te sea suficiente.